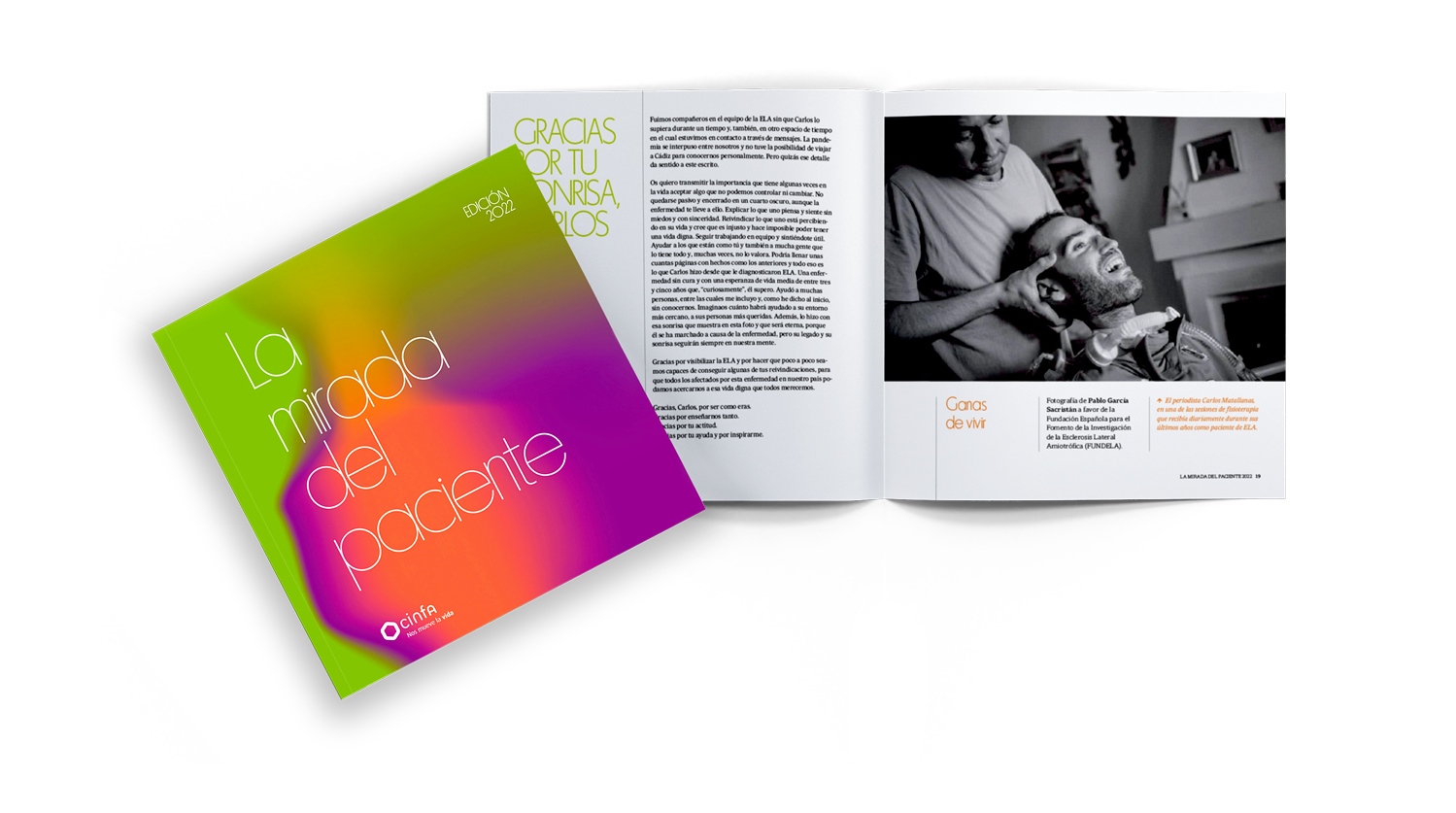Alergia al sol
¿Qué es la alergia al sol?
La popularmente conocida como alergia al sol engloba un conjunto de afecciones que se caracterizan por una reacción anormal o adversa de la piel que la exposición a la luz solar desencadena o agrava. La fotosensibilidad es una reacción cutánea excesiva a la luz solar. Puede deberse también a una fotoalergia, en la que subyace un mecanismo inmunológico tras la exposición solar y la toma de un medicamento o exposición a una sustancia, o bien puede estar relacionada con la fototoxicidad y aparecer después de la exposición a ciertos fármacos o productos químicos tóxicos o alergénicos. En algunas ocasiones puede ser un signo de enfermedad sistémica (p. ej., lupus eritematoso sistémico, porfiria, pelagra, xerodermia pigmentaria).
La erupción polimorfa lumínica (EPL) es la forma más frecuente. Es una reacción a los rayos UV y a veces a la luz visible. No parece estar asociada con enfermedades sistémicas o fármacos. Un antecedente familiar positivo en algunos pacientes sugiere un factor de riesgo genético.
La EPL suele aparecer durante las primeras exposiciones solares del año, en primavera o a principios de verano, y se caracteriza por signos y síntomas como enrojecimiento de la piel —eritema—, picor intenso —prurito— y, en ocasiones, granitos y ampollas o vesículas. Las erupciones aparecen en zonas expuestas a los rayos del sol, normalmente de 30 minutos a algunas horas después de la exposición; sin embargo, en algunos casos pueden aparecer varios días después.
La EPL se da con mayor frecuencia en mujeres y en personas que viven en climas fríos cuando se exponen por primera vez a la luz solar del verano o la primavera que en quienes están expuestos al sol durante todo el año. Las lesiones ceden en días a semanas. En función de la intensidad de los síntomas y bajo prescripción médica, se puede recurrir a corticoides, analgésicos y antihistamínicos.
¿A quién afecta?
Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), la erupción polimorfa lumínica afecta a entre el 10% y el 20% de la población occidental. Como se comentaba en el apartado anterior, es más común en mujeres, con una proporción de tres a uno respecto a los hombres, y en personas que viven en climas nórdicos cuando se exponen por primera vez a la luz solar en primavera o a principios de verano.
Suele iniciarse antes de los treinta años de edad, aunque cada vez se observan más casos precoces debido a los cambios de los hábitos en la exposición solar.
¿Cuáles son sus causas y factores de riesgo?
Se desconoce la causa exacta de este trastorno, aunque se cree que se trata de una reacción inmune anormal de la piel a la luz en la que pueden estar implicados diferentes factores. Uno de ellos es el componente genético, de modo que el riesgo es mayor si existen antecedentes familiares de erupción polimorfa lumínica. Igualmente, es más probable que esta afección aparezca en caso de padecer otras afecciones de la piel como dermatitis.
¿Cuáles son los síntomas de la erupción polimorfa lumínica?
La erupción polimorfa lumínica se caracteriza por brotes reiterados de lesiones cutáneas que aparecen de manera simétrica en las zonas del cuerpo expuestas a los rayos del sol. Normalmente, aparece en cara, escote, caras laterales de los antebrazos, dorso de las manos y las piernas. Esto sucede de treinta minutos a algunas horas después de la exposición, aunque pueden llegar a presentarse varios días después.
Aunque los síntomas con los que puede manifestarse esta afección pueden variar mucho de una persona a otra —de ahí el término polimorfa—, los más comunes incluyen:

- Enrojecimiento de la zona expuesta —eritema—.
- Picor intenso —prurito—.
- Escozor.
- Pápulas —lesiones sobreelevadas— rojizas o color piel.
- En ocasiones, ampollas o vesículas.
- También en ocasiones, dolor en las zonas expuestas.
Normalmente, estos síntomas no se extienden a las áreas no expuestas al sol, no suelen revestir gravedad y se resuelven al cabo de siete o diez días si la persona evita la exposición al sol. Raramente, pueden estar acompañados de síntomas generales como cefalea, fiebre o malestar
Conforme avanza el verano y se repiten las exposiciones al sol, la piel se va habituando de manera progresiva y la erupción polimorfa lumínica suele mejorar. No obstante, tiende a repetirse año tras año, aunque, con el paso del tiempo, a largo plazo, los síntomas tienden a disminuir o desaparecer en la mitad de los casos.
¿Qué otros tipos de alergia al sol existen?
Otros tipos de las alteraciones conocidas también como alergia al sol, mucho menos comunes, son:
- Urticaria solar. Mucho menos frecuente que la erupción polimorfa lumínica, es más común en mujeres y suele iniciarse entre la tercera y cuarta década de vida. Se caracteriza por la aparición en pocos minutos tras la exposición solar de ronchas o habones —protuberancias grandes, rojas y que causan picor, similares a la picadura de un insecto— en las zonas expuestas. De causa desconocida, estas lesiones pueden durar desde unos minutos a veinticuatro horas, aunque, generalmente, desaparecen a las tres horas sin dejar huella. El trastorno es crónico y puede ser intermitente durante varios años.
La urticaria solar se diferencia de otros tipos de urticaria en que las ronchas de la urticaria solar aparecen sólo en la piel expuesta a la radiación ultravioleta (UV).En el caso de que haya afectación de áreas muy extensas, pueden aparecer también cefalea, síncopes, mareos, sibilancias y otros síntomas sistémicos. Por lo general, las lesiones se resuelven dentro de las veinticuatro horas.
El tratamiento de la urticaria solar puede ser difícil y puede incluir antihistamínicos, corticosteroides tópicos y filtros solares. Si el tratamiento convencional falla, puede intentarse la desensibilización con UVB de banda estrecha o PUVA (psoraleno más ultravioleta A). El omalizumab (terapia anti-IgE) ha sido exitoso en un pequeño número de pacientes.
- Hidroa vacciniforme. Se trata de un trastorno raro considerado por algunos expertos una variante cicatricial de la erupción polimorfa lumínica. Principalmente, afecta a niños menores de diez años de fototipo claro (I o II) y se resuelve en la adolescencia. Se caracteriza por brotes recurrentes de lesiones que comienzan con el enrojecimiento de la piel tras la exposición solar y evolucionan a ampollas con contenido hemorrágico. A su vez, estas se transforman en costras que luego se desprenden y dejan cicatrices.
Estas lesiones, que suelen afectar al rostro, son más frecuentes en verano, aunque pueden producirse también en invierno. Igualmente, la hidroa vacciniforme puede estar acompañada de fiebre y malestar general y asociarse a conjuntivitis y fotofobia. No se conoce la causa, aunque podría estar relacionada con infecciones por virus de Epstein-Barr y, en raras ocasiones, puede evolucionar a linfoma.
- Porfiria cutánea tardía. Es un trastorno raro que se caracteriza por erupciones, ampollas dolorosas y enrojecimiento de la piel en las partes del cuerpo expuestas al sol como las manos, los brazos y la cara. También puede provocar cambios en el color de la piel, aumento de la cantidad de pelo (sobre todo, en el rostro) y enrojecimiento, hinchazón, picazón, cicatrización y engrosamiento de la piel afectada. En algunos casos, pueden producirse convulsiones y dolor abdominal.
En su aparición, que suele tener lugar después de los treinta años de edad, pueden estar involucrados factores hereditarios, un exceso de hierro en la sangre, infecciones como la hepatitis C o el VIH, el tabaquismo, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el uso de hormonas estrogénicas y algunos trastornos genéticos.
¿Qué es la fototosensibilidad a sustancias químicas?
La fotosensibilidad a sustancias químicas es un tipo de afección en la que la luz solar produce una reacción tras haberse aplicado o ingerido un fármaco o sustancia química. Se conocen más de 100 sustancias que, ingeridas o por aplicación tópica, predisponen a sufrir reacciones cutáneas después de una exposición solar.
Las reacciones se dividen en fototoxicidad y fotoalergia. El fototest es una prueba que puede ayudar a confirmar el diagnóstico.
- En la fototoxicidad, los compuestos químicos que absorben la luz generan directamente radicales libres y mediadores inflamatorios que provocan lesiones tisulares que se manifiestan con dolor y eritema (como las quemaduras solares). Es posible que esta reacción se produzca con mínima exposición al sol.
Los productos causantes de estas reacciones fototóxicas incluyen agentes tópicos (p. ej., perfumes, alquitrán de hulla], plantas que contienen furocumarina [como limas, el apio y el perejil], 5-fluorouracilo, medicamentos utilizados para la terapia fotodinámica u otros fármacos ingeridos (p. ej., tetraciclinas, tiazidas).
En las reacciones fototóxicas las lesiones no aparecen en las áreas no expuestas al sol.
- La fotoalergia, por su parte, es una respuesta inmunitaria. El fármaco o la sustancia química causante sufre cambios en su estructura por acción de la luz solar y esta modificación hace que esa sustancia se comporte como un alérgeno.
En el caso de la fotoalergia, suelen aparecer eccemas, eritema, descamación, prurito, y en ocasiones, vesículas. Las causas típicas de reacciones de fotoalergia incluyen las lociones para después de afeitar, algunos protectores solares y las sulfamidas.
La fotoalergia ocurre con menor frecuencia que la fototoxicidad y, a diferencia de esta última, la reacción puede extenderse a zonas de la piel no expuestas al sol.
¿Cómo se tratan?
En primer lugar, es imprescindible evitar la exposición al sol y, si se tratara de una reacción relacionada con el empleo de un medicamento o sustancia química, interrumpir su uso. Por otra parte, las cremas con corticoides o los corticoides sistémicos, los analgésicos y los antihistamínicos pueden ayudar a aliviar los diferentes síntomas.
Por último, si se trata de una erupción polimorfa lumínica grave, puede ser necesario recurrir a la fototerapia para desensibilizar la piel. De esta manera, gracias al uso de una lámpara especial de luz ultravioleta con la que se iluminan las áreas del cuerpo expuestas al sol con mayor frecuencia, la piel se va acostumbrando a la luz solar de una manera progresiva.
Igualmente, los medicamentos antipalúdicos pueden usarse de forma preventiva en casos moderados o graves de erupción polimorfa lumínica. No obstante, la medida más importante, tanto para prevenir como para combatir la alergia al sol, es la fotoprotección. Conoce aquí las recomendaciones habituales.
Fuentes
- Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ¡Tengo alergia al sol! Dra. Paula Cabrera Freitag, Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Comité de Alergia Infantil SEIAC. 12 septiembre 2022.
- Laboratorios Cinfa. Cinfasalud. Fotosensibilidad. Autor: Doctor Julio Maset, médico de Cinfa. 3 julio, 2023.
- Elsevier. Revista Farmacia Profesional. Erupción polimorfa lumínica. Francisca Corella, Xavier García-Navarro, Esther Roé, Joan Dalmau y Lluís Puig. Servicio de Dermatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Vol. 20, Núm. 6, Junio 2006.
- Clínica Universidad de Navarra (CUN). Alergia al sol. Dra. Carmen D’amelio. Especialista del Departamento de Alergología e Inmunología. Presidenta del Comité de Alergia Cutánea de la Sociedad Española de Alergología SEAIC
- Mayo Clinic. Alergia al sol. Escrito por el personal de Mayo Clinic. Oct. 25, 2022.
- Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja. Alergia al sol. Dr. Agustín Velloso Alergólogo.
- Manual MSD. Merck Sharp & Dohme Corp. Versión para público en general. Reacciones de fotosensibilidad. Por Julia Benedetti, MD, Harvard Medical School. Revisado/Modificado oct. 2023.
- Lorea Bagazgoitia Dermatología. Alergia al sol: erupción polimorfa lumínica. Escrito por Dra. Lorea Bagazgoitia.
- Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Fundación Piel Sana AEDV. Erupción polimorfa lumínica. 12 septiembre, 2017
- Instituto Nacional de Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés). Porfiria cutánea tardía.
- Farmaceuticonline.com. Piel con prurigo actínico y protección solar. Última actualización: mayo del 2023.
- Quirón Salud. Blog Tu canal de salud.es. 6 reacciones alérgicas al sol muy comunes y cómo identificarlas. Mar Fernández Nieto. 9 de agosto de 2022.
- Quirón Salud. Blog de la Dra. Fernández-Nieto. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. La mal llamada alergia al sol. 3 de julio de 2017.
Departamento Médico de Laboratorios Cinfa.
*Esta información en ningún momento sustituye la consulta o diagnóstico de un profesional médico o farmacéutico.